La Puerta de la Ciudadela
Soy un investigador. Sí…, eso es lo que soy.
Donde hay una incógnita, un misterio, allí estoy. He probado
hongos en el Amazonas, hachís en la India, ayahuasca en la selva peruana en
ceremonias guiadas por chamanes, claro que siempre con finalidad científica. En
fin, me pagaban por investigar y escribir artículos. Quizá fui uno de los pocos
afortunados que pudieron vivir de hacer aquello que haría de todos modos,
aunque no recibiera una paga. Soy un afortunado, aunque siempre tuve sed.
Siempre la misma sed de querer encontrar, descubrir, entender, desentrañar, saber…
Siempre la misma necesidad de encontrar una respuesta concreta, definitoria y
absoluta que explique la existencia del todo. Desde los zapatos viejos de mi
difunto padre, perdidos en el oscuro desorden de mi habitación, hasta el
espacio profundo con su infinidad de galaxias desplegándose hacia la eternidad.
Pero siempre fui un investigador, un científico, y por esa razón siempre estuve muy lejos de saber tocar el espíritu de las cosas a causa de esas lentillas intelectuales con las que miro el mundo, esas lentillas que, a fuerza de costumbre, se me han quedado adheridas en una intrincada fusión con mis ojos. Nunca pude vislumbrar el espíritu de las cosas, hasta aquel domingo 10 de marzo de 1979, a las doce de la noche…
Por aquellos tiempos, con todo el vigor de los treinta años,
a mi pesar recientemente divorciado y con una sed más intensa y hastiada que
nunca, me preparaba para una de esas investigaciones que parecían ser la llave
de la caja de Pandora. Aunque, en mis fueros íntimos, adentrarme en este asunto
me hacía vislumbrar, casi subconscientemente, la promesa de acabar
definitivamente con la sed.
La revista “Partículas” para la cual trabajaba, me había
designado, de entre todo el equipo de investigadores, para dilucidar este caso
y escribir un artículo al respecto. No por ser el mejor, sino por ser el loco
extraviado que se dedicaba al estudio del campo de la física cuántica.
En aquella época no se conocían tanto como hoy día los
fenómenos cuánticos. Se los malentendía, relacionándolos con fenómenos
espirituales, y ciertamente estaba muy mal visto que la ciencia se mezclara con
temas espirituales, desprestigiándose el científico que transitara por esos
desafortunados derroteros. Pero, la revista para la cual yo trabajaba era muy
abierta y, digámoslo así, poco seria, y no podía faltar la sección de misterios
populares para captar la atención del público lego. Y allí aparecía yo, el
científico bufón encargado de dicha sección. Burlado por los científicos y
repudiado por los místicos. Posicionado a medio camino de ser de uno u otro
bando, sin poder unir jamás mis intereses, desterrado, condenado a habitar en
la frontera, en el limbo.
Pero mis artículos no pretendían ser entretenimiento. Tenían
la misma validez y rigor científico de aquellos publicados en revistas como
“Biósfera”, solo que mis temas de investigación eran un tanto adelantados para
la época, que aún no estaba preparada para recibirlos sin hacer una mueca de
disgusto o de risa. También es cierto que, en ocasiones como esta, debía atenerme
a los parámetros marcados por la editorial, convirtiéndome en una suerte de
intérprete de la ciencia para todo público.
Por aquellos tiempos, el observatorio astronómico había
emitido un comunicado internacional previsto para el 10 de marzo de ese mismo
año, 1979. Se alertaba a la población ante un posible corte de energía
eléctrica mundial a causa de una tormenta solar de magnitudes extraordinarias y
nunca vistas. No señalaban mayores consecuencias.
Como integrante de la comunidad científica, comprendía que
el comunicado no mencionara sucesos imprevistos que ni ellos mismos eran
capaces de suponer, pues se trataba de un acontecimiento sin precedentes
históricos. El propósito era dar la impresión de que todo estaba bajo control,
evitando generar caos en la población. Pese a ello, nadie podía comprender cómo
cierta información censurada se había filtrado hacia los grupos
espiritualistas, específicamente hacia aquellos que decían estar en contacto
con civilizaciones extraterrestres.
Desde hacía un tiempo venía circulando un rumor entre varios
de estos grupos, sobre un supuesto acontecimiento que ocurriría ese año,
coincidentemente en la misma fecha mencionada en el informe del observatorio
astronómico, en el minuto del pasaje hacia la medianoche. Afirmaban que, en ese
momento, se abriría durante unos instantes un portal dimensional cósmico en un
punto definido de la ciudad, justamente donde se encuentra la puerta de la
Ciudadela, antigua fortaleza militar construida entre 1741 y 1780 por los
colonizadores para la defensa de la ciudad amurallada. En 1877 la muralla fue
demolida, quedando únicamente la enorme puerta de dimensiones colosales,
construida en piedra y con preciosos ornamentos en su estructura, testigo
silencioso de la muerte y el nacimiento de tantas generaciones a través de los
siglos.
Soy científico, no arquitecto, y tampoco historiador, así
que omitiré mayores detalles que no vienen al caso.
Estas personas creían que un fenómeno extraño sobrevendría a
aquellos que atravesaran la puerta de la Ciudadela en ese instante de la
medianoche. Había motivos para escuchar con atención esos rumores, pues parte
de la información codificada decía que los sensores del observatorio estaban
detectando, en torno a la enorme puerta, una curiosa concentración de ondas
electromagnéticas provenientes de nuestro sol, que iban en aumento a medida que
nos acercábamos a la fecha indicada. Se sabía que, debajo de esta puerta,
enterrada a gran profundidad, existía un yacimiento natural de cristal, una
inmensa masa en forma piramidal que los escáneres satelitales habían detectado.
Aún no se conocía la composición química de dicho cristal, que los grupos
esotéricos afirmaban era de cesio, un tipo de cristal catalizador de la
energía, pero las excavaciones estaban vetadas por la protección al patrimonio
nacional. Los integrantes de grupos de contacto extraterrestre, con su nutrida
imaginación, afirmaban recibir habitualmente este tipo de cristal en forma de
pequeñas pirámides proyectadas desde el cielo hacia la palma de sus manos, como
un suceso iniciático.
“¿Qué ocurrirá el 10 de marzo?” era el título de mi artículo, y el contenido no iba más allá de suposiciones, conjeturas y preguntas populares. En fin..., me adecuaba a los parámetros de la revista porque la paga era buena.
Los días transcurrieron tediosamente, como
sombras idénticas confundiéndose en las madrugadas, hasta aquella tarde en la
que empezó a sentirse el aire fresco de otoño. Había llegado la fecha
anunciada.
La noche iba cayendo, y yo confundiéndome en
ella, escondiendo mi rostro con la capucha de mi campera negra por si me topaba
con algún conocido. Si me preguntan por qué me encontraba aquel 10 de marzo de
1979, deambulando por las peatonales de la Ciudad Vieja, diré que para escribir
un artículo, o quizá por pura curiosidad, o tal vez porque en casa solo me
esperaba un vaso de whisky sobre la mesa, entre el desorden y la oscuridad.
Reclinado en una de las grandes columnas de mármol, ante la
gran puerta y desde cierta distancia, podía distinguir las siluetas difusas de
individuos que deambulaban como yo, sin intención de marcharse. Algunos en la
plaza, esperando, sentados en el suelo con las piernas cruzadas, las manos
sobre las rodillas y los ojos cerrados, en esa postura que asumen los meditadores.
Unos pocos llegaban con pancartas. Se los veía decepcionados por el ambiente
desolado y silencioso. Quizá esperaban sumarse a un enorme número de
manifestantes. Tal vez pensaron que la puerta estaría custodiada y no permitirían
el paso a los transeúntes. Obviamente el gobierno no creía en fábulas
espiritualistas.
Desde mi lugar, podía llegar a leer varios de los carteles;
algunos llevaban impresos mensajes dignos del manicomio: “La puerta de la
Ciudadela y la evolución de la consciencia son patrimonio de la humanidad”,
“Nuestro cañón es el futuro”, “No nos impedirán comer del árbol del
conocimiento, no impedirán que pasemos por la puerta”, “Amemos sin iglesia y
sin ley”, “El bautismo está al otro lado de la puerta”, “La Tierra no es
propiedad privada. Déjennos pasar”, “Buscamos agua potable” ...
Desconcertados, cerciorándose de que no se habían equivocado
en la fecha, aguardaron unos instantes y terminaron por hacer a un lado los
carteles, sentándose a compartir mates con los que meditaban.
Este acontecimiento por sí solo ya sería una tremenda panzada
para cualquier antropólogo que anduviera en la vuelta, y para mí, por los
artículos pseudo-científicos que me encargaban escribir, pero debo confesar
que, aunque me hubiera avergonzado admitirlo en aquel momento, era otra cosa lo
que me mantenía allí. En el fondo, buscaba lo mismo que aquellas personas;
buscaba “agua potable” para seguir viviendo. Pero yo era distinto. Era
una célula cancerosa, deformada por el exacerbado raciocino, sin una pizca de
emoción compartida, individualista y solitario.
Ellos compartían un único propósito: atravesar la puerta en el instante señalado. Ya no eran individuos aislados; eran la comunión por una misma razón de existir, eran la vida manifestando su intención de evolucionar. En aquellos tiempos yo no lo entendía como ahora lo entiendo…
Un hombre que estaba sentado entre esas personas me miraba fijamente. Pronto se incorporó. Parecía caminar hacia mí como en cámara lenta, dejando a su paso una estela de humo. El viento me traía el olor del tabaco mezclado con otras hierbas aromáticas que podía quizá identificar como lavanda, melisa y tomillo. Recuerdo que mientras se me acercaba, pensé: “Bueno, está fumando, al menos no parece tan puritano como los demás.”
—Hola, compañero, ¿te
gustaría unirte a nuestro grupo y pasar juntos?
—No, gracias —respondí—, estoy bien aquí.
—Hay tiempo de sobra para
que todos podamos pasar en el minuto señalado —dijo,
mirando hacia atrás.
—Solo vine a mirar —me excusé.
El hombre tiró a un lado el cigarro, ya consumido. Se ubicó
a mi lado, recostándose en la misma columna en la que yo me recostaba, encendió
otro cigarro y me lo ofreció sin voltearse a mirarme.
—No, gracias, lo dejé
hace un tiempo —volví a excusarme, también sin mirarlo y haciendo
un gesto de negativa con la mano.
—Sí, unos días...
Vamos... —insistió el extraño—.
El tabaco, en su justa medida, no es malo. Ayuda a sintonizar con la gratitud.
—Sí, claro —pensé
con ironía—. “Gratitud”; tengo tanto para
agradecer en mi vida. Y ahora debería agradecer que un extraño me esté tentando
con volver a fumar, aunque lo haya dejado ayer.
Pero, para mi extrañamiento, la enorme porción racional de
mi cerebro se hizo a un lado y mi brazo se estiró como con voluntad propia para
coger el cigarro.
—¿Qué tiene? —pregunté
luego de aspirar una bocanada.
—Melisa, menta y
alcanfor, además de tabaco. Los mezclo yo mismo —respondió,
aún sin mirarme.
Ese acto mío de aceptar el cigarrillo, considerablemente impropio de mí, habilitó la charla. Ya estaba perdido, hablando en la calle con un extraño, la pesadilla de cualquier introvertido, y para colmo, con un volado precursor de la New Age, la pesadilla de cualquier científico.
—¿Cuál es tu creencia
irracional más loca? —preguntó, así de la nada—. Vamos..., todos la
tenemos —insistió, luego de mi prolongado
silencio, el
provocador desconocido.
Hablé sin pensar. El cigarro me había aflojado extrañamente:
—Toda mi vida he sentido
que merezco algo espantoso por cosas terribles que hice en otro tiempo, aunque
no recuerde cuándo ni qué cosas.
—¿Quizá en otra vida? —preguntó, tal vez burlándose de mí.
—No creo en otras vidas —dije,
tajante.
—¿Y en esta vida, crees?
—¿A dónde vas con la
pregunta?
—Sí esas cosas terribles,
que supuestamente hiciste, le pasarán hoy a alguien y fueras testigo de ello,
¿cómo te sentirías al respecto?
—Destrozado. Me afectaría
muchísimo —respondí, sin dudar.
—Entonces no es necesario
que te suceda eso tan espantoso. No tendría sentido, porque ya aprendiste. Solo
te quedó el residuo de la culpa. Verás, la sabiduría del universo no castiga.
El castigo no tiene sentido sobre alguien que ya aprendió la lección, aunque no
la recuerde —dio una extensa pitada a su
cigarrillo, expiró el humo, contemplando plácidamente sus formas y prosiguió—. Quizá esas cosas
terribles ya te ocurrieron. Si ya aprendiste y te sensibilizaste ante el
asunto, no tienen por qué volver a ocurrirte. Las cosas terribles sobrevienen a
quien las necesita para evolucionar, a veces es difícil discernir esto en una
primera instancia de queja. El universo no es cruel.
—Aunque a veces lo parece
—aventuré, notoriamente perturbado.
—Lo parece a quien aún no
ha desarrollado suficiente consciencia para ver la amorosa lección detrás de la
aparente crueldad. La creencia en el castigo es una creencia propia de las
mentes aún pequeñas.
No estaba acostumbrado a que me dieran cátedra. En todo
caso, siempre era yo quien solía darla. Y menos me gustaba que un osado
desconocido tachara a mi mente de “pequeña”.
En otro momento, le habría recusado al insolente unas cuántas verdades
hasta dejarlo moralmente aplastado, pero me había tomado por sorpresa en un
trance de abatimiento, sucumbiendo a la angustia existencial.
—Aún pequeñas... —dije
sin más, amparándome en la retórica.
—Todos evolucionamos.
Hasta el más arcaico de los humanos. Hasta el más cavernícola de nosotros —dijo,
condescendiente—. Tiempo y oportunidad, y más tiempo, es lo único que se
necesita —dio otra larga pitada a su
cigarrillo y, como si se le hubiese ocurrido algo brillante en ese instante,
entusiasta y vehemente, se volteó hacia mí por primera vez, mirándome a los
ojos con los suyos reluciendo un brillo raro—.
¿Sabes?,
tengo una teoría, ¿te gustaría escucharla?
—Y..., sí, ¿qué más da? —contesté
con desgano.
—Mi teoría es que nos quedamos sujetos al
pasado porque no queremos ser conscientes de nuestra propia mortalidad. Lo
paradójico es que, cuando asumimos nuestra mortalidad, llegamos a la
consciencia de la eternidad.
—¿Consciencia de la
eternidad? —pregunté, en verdad sin desear
escuchar su respuesta, con mis propios prejuicios sobre el asunto.
—No voy a explicar eso.
Entenderás si es que estás listo. Las explicaciones son para los tontos, y se
me antoja que no estoy frente a uno...
Luego, mirándome analíticamente, entrecerrando los ojos y
girando levemente el rostro, agregó:
—Más bien serías un
fingidor.
—¿Un fingidor?
—Sí, un fingidor. Alguien que sabe pero
que actúa y piensa como si no supiera.
—Y ¿por qué haría
semejante cosa?
—Bueno, pues, para encajar en tus círculos podría ser tu buen motivo. O para pasar desapercibido sin confrontar ni que te confronten.
Estoy habituado a no exponerme. A escuchar y preguntar sin
expresar opiniones ni mostrar mis procesos internos. Pero este extraño me
estaba afectando y, lo peor, se estaba dando cuenta de ello.
—Defensivo, evitativo...
—prosiguió.
—¿Qué? —pregunté,
con gravedad y molestia.
—Relax, compañero, quedan
unos minutos para dejar atrás estas pieles viejas.
—expresó, con soltura—. Oh,
lo olvidaba; algo muy importante que deberás tener en cuenta al pasar...
—Yo no dije que voy a
pasar —interrumpí.
—Lo harás —dijo con seguridad, y siguió como si nada—. Deberás
estar muy atento en ese instante, estar en mente y cuerpo absolutamente aquí y
ahora. Eso es fundamental para que puedas atravesar el portal. De lo contrario,
solo pasará tu cuerpo sin tu consciencia.
—Eso es imposible —lo
contrarié—; cargamos con el pasado, no
podemos deshacernos de él así sin más.
—Patrañas... —contestó, haciendo un gesto hosco con la mano.
—Y el futuro. Nuestras
aspiraciones...
—Más patrañas —volvió a decir—. Solo se existe estando con la consciencia en el ahora.
¿Sabías que en la ciudad de Ladakn, poco antes de llegar al pueblo, hay un
paraje rocoso atravesado por un manantial de aguas cristalinas? Desde allí
puede divisarse una colina en donde se encuentra emplazado un monasterio
budista. Rodeado por una cerca de bronce y bordeando su lado meridional podrás
ver un montón piedras blancas dispersas por la vegetación. Al acercarte, puedes
notar las inscripciones en las piedras: “Kaleb Amil, vivió siete años, tres
meses y un día”, “Mahara Halit, vivió ocho años, cinco meses y dos semanas”,
y así en todas pueden leerse cortos períodos de tiempo. Esas piedras son
lápidas, pero no..., no es lo que estás pensando. No se trata de un cementerio
de niños, sino de una antigua tradición de los monjes: Cuando un joven monje
ingresa al monasterio, se le entrega una pequeña libreta con una cinta que
siempre portará colgada al cuello. En esa libreta, el joven llevará la cuenta,
durante toda su vida, de aquellos momentos en que vivió algo con intensidad, en
aquellos momentos en los que se sintió verdaderamente vivo, despierto,
presente, y registrará la duración de ese lapso de tiempo. Cuando el monje
muere, abren su libreta y suman ese tiempo para escribirlo como epitafio sobre
su tumba. Ellos entienden que ese es el verdadero tiempo vivido.
—No sabía, no es mi área
de conocimiento —respondí, ciertamente defensivo.
—Y ¿cuál es tu pequeña y
bien cuidada parcela de conocimiento? —preguntó, en un tono
candorosamente burlesco.
—La física cuántica —dije, avergonzado.
Sin reparar en mi respuesta, continuó:
—¿Sabes? Cuando era niño
conocí a un viejo que culpaba a las estrellas por sus infortunios. Solía decir
a cualquiera que se detuviera a su lado en la calle: “¿Sabías que las
estrellas son esas malditas culpables de nuestras desgracias? ¿A cuál matarías?
Yo, a aquella” —decía, con su dedo señalando hacia
el cielo nocturno—, “aquella maldita, Alción, de la constelación de Tauro”
—tornaba su mano en puño, cual si fuera un arma, y apuntaba cerrando un ojo y
reproduciendo el sonido de un disparo. Siempre hacía la misma pregunta y mataba
distintas estrellas, sentado en la calle, fumando su cigarro. Al final se lo
veía cada vez con menos dientes.
—¿A dónde vas con
todo esto? —pregunté, confuso.
—A ningún sitio
—dijo—. Solo pienso que la vida no dura más que una noche o el tiempo que una
montaña tarda en hacerse arena. —y dio una última y larga pitada a su
cigarrillo, que ya se consumía por completo.
Estábamos a cinco minutos de que las campanas de la catedral
anunciaran la medianoche. El desconocido me tomó por el brazo, y yo me dejé
conducir sin poner resistencia. Pronto, él y yo, junto a una veintena de
personas, nos encontramos de pie, frente a la enorme puerta, esperando el
momento exacto.
Juntos, algunos tomados de las manos, otros con los brazos
entrelazados, atravesamos la puerta al tiempo de la primera campanada. Las once
campanadas siguientes se escucharon muy lejanas, hasta que el sonido fue
diluyéndose en la naturaleza omnipresente. Estábamos en el sitio donde debería
estar la Plaza de la Independencia, pero lo que había en su lugar era un
extenso campo de un magnífico verdor, en el que la vista se perdía en los 360
grados del horizonte sin divisar huella alguna de la civilización. El aroma le
impregnaba a uno hasta la médula. Era olor a tierra mojada y vegetación, flores
de campo y olor a sol. Ese aroma inolvidable de la infancia. Un riachuelo,
pájaros y el sonido del viento moviendo las copas de frondosos árboles
desperdigados entre las enormes distancias. El rico silencio de la naturaleza
se imponía delicadamente en toda su majestuosidad. Comprendí en ese instante que
la naturaleza es la base de todas las cosas. Por más edificaciones, por más
bullicio y agresivos olores urbanos, siempre aguarda, silenciosa, conteniendo
nuestros caprichos imposibles de consumirla, y se impone, delicada, sin
esfuerzo alguno. Sentí a todas las ciudades del mundo como una minúscula espora
sobre el lomo de una gigantesca tortuga de Galápagos. Comprendí más en ese
instante. Mucho más…
De un momento a otro, me encontré en la Plaza independencia con los pies metidos dentro de la fuente que hay hacia la izquierda. No me pregunten cómo llegué allí, no me pregunten cuál era la vivencia real, ni si estaba parado en las mismas coordenadas de un instante atrás, porque nunca pude explicarlo. Miré mi reloj y solo había pasado un minuto y medio desde que atravesamos la puerta. Según mi percepción del tiempo, habían transcurrido como cinco horas. Pero, lo más difícil de asimilar es que estaba solo. Allá, a lo lejos, podía divisar dos o tres siluetas de personas inconexas atravesando la plaza. Les hice señas, les grité, llamando, pero me miraron con disimulo y prosiguieron su marcha. Seguramente me creyeron un loco. Mi nuevo amigo, aquel desconocido del que ni siquiera sabía su nombre, no estaba allí. Imaginen lo que fue cargar con la vivencia en la soledad durante largos años sin permitirme hablar jamás de ello, hasta este día, casi medio siglo después. Pero no debo quejarme; quiero hacerle el honor a mi amigo, pues de él aprendí que no debo culpar a las estrellas por mis infortunios.
Luego de un tiempo, dejé mi trabajo en la revista y empecé a
dedicarme por mi propia cuenta a la venta de pinturas artísticas; en mi
juventud había incursionado en las artes plásticas, y ahora pintaba paisajes
tras enormes puertas. Ese era mi tema, mi obsesión, y me iba bastante bien.
Pero, cuando se fue investigador alguna vez, nunca se deja de serlo. Por ello
jamás dejé de buscar a los soñadores que atravesaron la puerta junto a mí.
Años más tarde recibí una carta con sello postal desde Lituania. Era de mi amigo. No sé cómo había averiguado mi dirección y mi nombre completo, y tampoco sé cómo sabía que lo estaba buscando. En su carta, me proporcionó cierta información, la suficiente como para seguirle el rastro a algunos de los individuos que atravesaron la puerta. Debo respetar su decisión de permanecer en el anonimato, por lo cual no diré su nombre. Desde ese día, he dedicado mi vida entera a investigarlos, quizá para encontrar despierto en ellos aquello que habita dormido en mí.
De las pocas personas que atravesaron, solo una pequeña
minoría parece haber conservado la consciencia tras la puerta. Solo unos pocos
se han llevado tras ella la visión de ese mundo épico. Hoy andan entre
nosotros, pero yo sé que habitan un mundo distinto al nuestro.
Solo puedo decir que, quienes conservan esa consciencia, se
comportan de maneras extrañas: Cuando caminan por las calles de la ciudad,
suelen ir cantando, como si estuvieran solos, absolutamente despreocupados de
las miradas inquietas de las personas que pasan a sus costados. Se percibe en
sus ojos un destello especial en el breve tiempo en el que deciden hacer un
fugaz contacto visual con alguien. No importa por dónde anden, nunca los
atracan en la calle. Parecen invisibilizarse ante el peligro y las desgracias
humanas les pasan de largo, pero nunca son indiferentes a quienes sufren.
Siempre están allí para ayudar, pero desaparecen misteriosamente antes de
recibir algún agradecimiento. Parecen hacer la guerra con su paz; nadie los
mueve del lugar donde deciden pararse, ya sea con su cuerpo o con su
pensamiento.
Los sujetos renunciaron a sus trabajos, pero siempre tienen
sustento, incluso para compartir con otros, aún con extraños. No cumplen los
horarios estipulados socialmente; no llevan relojes. Viven bajo los árboles y
se mueven constantemente por el mundo. Nada los limita, aunque no irrumpen las
reglas de la sociedad. Parece ser que algunos han atravesado fronteras y
Estados sin pasaporte ni ningún tipo de documentación, pero no hay elementos
que prueben fehacientemente este dato.
La gente parece comportarse amablemente con estos sujetos.
Incluso las autoridades. En una ocasión, la policía se llevó a uno de ellos por
andar caminando sin documento de identidad. Lo metieron en la celda y fue tan
entrañable con los funcionarios policiales del celdario, que terminó jugando
con ellos a las cartas y hablándoles de la vida. Esos policías pidieron la baja
al día siguiente.
La tragedia de la “locura” de estos seres parece ser
contagiosa cuando lo toman a uno desprevenido, dejándose tocar por sus extraños
influjos. Tal parece que ellos mismos emiten, en menor frecuencia, las mismas
ondas electromagnéticas que emitía la Puerta de la Ciudadela por aquellos tiempos.
No lo sé con certeza, pues nunca pude cazar a alguno para medirlo
adecuadamente, solo desde la distancia y por un fugaz momento cuando pasó a un
lado de mi auto, caminando por la carretera, me miró sonriente y se perdió de
vista a los cinco pasos.
Caminan sin ninguna prisa y corren sin ningún motivo, no detrás de cosas o metas, sino delante del viento que parece colaborar con sus movimientos. No luchan por cambiar este mundo, pero lo cambian con su sola presencia.
En cuanto a mí, sé que, por un instante, lo vi todo, lo
comprendí todo, no tuve sed.
La vivencia fue de una simpleza tan sublime que, en todos
estos años, me ha resultado prácticamente imposible describirla, precisamente
por su simpleza. Sé que la conservo en algún recóndito espacio de mi consciencia,
puedo sentir que habita en mí, pero no la poseo, simplemente sé que está allí,
dentro, fuera, tan cerca y, a su vez, tan lejana. Tras la puerta se esfumó,
como se esfuman los sueños al despertar por la mañana. Ya del otro lado,
cerramos los ojos y estiramos las manos buscando tocar las sensaciones, las
imágenes, los mensajes y entendimientos que nos abandonan como finísima arena
entre los dedos.
No puedo contarles cómo es ese mundo, pues ya lo olvidé… Pero sé que algún día recordaré..., recordaré; y mi lápida podrá decir que viví algo más que unos instantes.

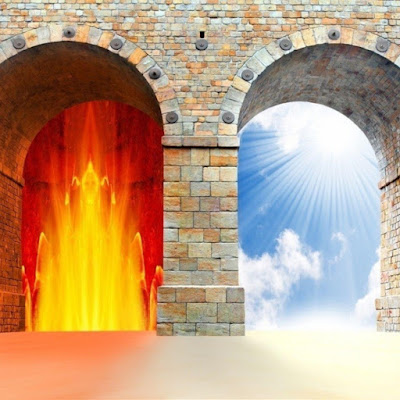

Comentarios
Publicar un comentario